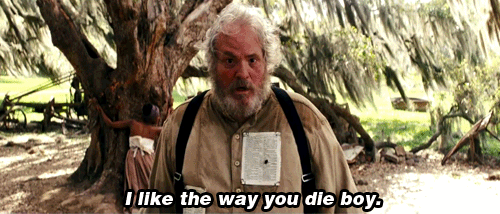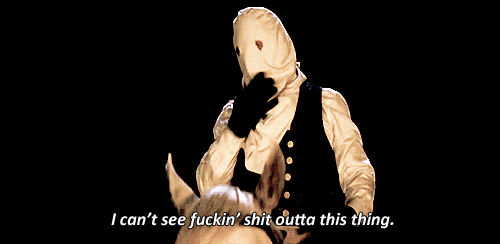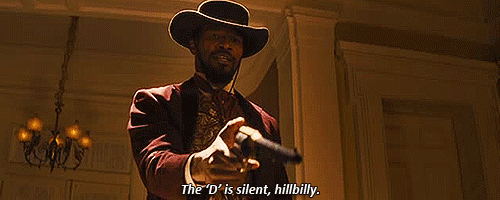El foco infeccioso del western siempre ha tratado de prefigurarse en la gran pantalla como abatido por una especial "cólera de Dios". Su soberbia y su jactancia, desde que la primera galopada y el primer tiroteo hicieran acto de presencia en la cinematografía, jamás ha renunciado al placer de explayarse, incluso con voluptuosidad, en la violencia; a apresurarse en convertir la visión de lo que, ciertamente, pudo ser su realidad, en la más fastuosa y elocuente intimación reclutadora de un ingente ejército vengativo e implacable, que goza del placer de dividirse constantemente en bandos turbulentos, y en golpearse entre sí sin el menor resquicio de remordimiento. La concordia rara vez coexiste en el western. Es un mundo que parece haberse forjado de recuerdos fugitivos y dañinos, que no desean explicar nada; que tan sólo bordean las costumbres, y se niegan a iluminar esperanzas. Quizás por eso no conoce compromisos y muy escasamente la piedad. Se apuñala y se desangra mientras juega a las cartas. Hace acopio de venganzas. Es un mundo difuso, pero muy limitado en cuanto concierne a reconciliaciones humanas. Y en contadas ocasiones, durante su restringido ciclo histórico, por mucho que trate de empecinarse en ello (lo ha intentado en infinidad de ocasiones) ha sido capaz de rizar el rizo de la inocencia. Su dilatada galería humana siempre acaba, pues, paralizada con dañina brusquedad. Es metódico en personajes ambiciosos, que en algún momento, hipócritamente, se han mostrado partidarios de una fraternal ciudadanía. En el Oeste los períodos de prosperidad han vivido graduados con cuidadosa rigurosidad, porque sus financieros de "raza blanca" han ejercido en todo momento como potentados de los saqueos, de la más desmedida codicia, de las revueltas en su propio beneficio, y de la aplicación de una justicia reafirmada por la traición y la sentencia bañada en sangre. El hombre malo del Oeste real ha gozado durante casi un siglo de general antipatía, por eso, quizás, al desaparecer nadie le lloró. El castigo a la bandería neurasténica que presidiera aquel lejano mundo necesitado del revólver para investirse de una comunal dignidad facciosa ha sido ejemplar en su tremenda corrupción cíclica. En él, una vez más, correspondió al hombre, como al león hambriento, la misión de anunciar sus perfidias, provocarlas, y llevarlas a efecto. Finalmente, el propio león se puso la soga al cuello, y se dejó llevar a su jaula a la espera de las inminentes intrigas que fraguaría el siguiente siglo; y en el que, como si hubiera llegado otra vez a su nunca perdido y nuevamente acomodaticio tiempo histórico de violencias, se le pidiese, por no variar, un retorno apremiante a la acción por medio de su imperecedera brutalidad. Las coincidencias de estos eternos y execrables mensajes históricos, aunque a veces nos inspiren carcajadas, están siempre compuestas por esas dos piernas que rematan su gran monumento amenazador: "el hombre", presa fácil de las sugestiones ambientales de que le han provisto los siglos y su versatilidad. Y siendo como ha sido el único dueño del racionalismo (furtivamente reservado), ha preferido, por supuesto, la religión del patronazgo místico: dioses inventados, que, al tiempo que le proveyeran de una "favorecedora libertad de acción dentro de sus distorsiones morales", admitiesen cierta "dignidad celestial" en sus manifestaciones agresivas, plenas de perentorias necesidades y actitudes tan frías como sanguinarias. El imperativo biológico del hombre del Oeste seguiría siendo, como en los siglos de los otros parentescos humanos que le precedieran, al igual que lo serían después en los venideros, el de un elefante, porque anduvo siempre necesitado de su grandeza, que sin dejar de ser hermosa es grotesca. Pero su comportamiento ha sido, por lo común, demencial y caótico. No como el del buen paquidermo. El hombre, como siempre se ha dicho, es un lobo que, invariablemente, para encubrir sus vínculos diabólicos y fingir indulgencia se enmascara con piel de cordero. Pero, ya se indicó, las "coincidencias" son inquietantes. Y, como los terremotos, siempre dejan tras de sí su implacable patrimonio destructivo.



 De ese punto pictórico que posee el western
dimana, por lo general, (aceptando siempre la ingente transmutación de
su verdad, y convirtiéndolo en una especie de pesadilla que,
naturalmente, se recrea en dislocar las estructuras cotidianas de aquel
tiovivo vivencial que se recreara en las armas y afianzara sus
postulados violentos entre los emergentes idealismos sociales y
políticos decimonónicos de la núbil Norteamérica) un vertiginoso
dinamismo, una exuberante vitalidad, un lenguaje icónico que plantea las
pugnas y rupturas entre los significantes y significados de la siempre
"discutidísima realidad" que envuelve, sin empañar su atractivo
(cinematográficamente hablando), el dilatado registro del Oeste
aventurero. Y que va desde el examen crítico de su auténtica historia
hasta el documentalismo anecdótico, las resonancias melodramáticas de
los esquemas propuestos por cuanta virulencia hallara en él su
"esplendor más formal", ciertos afanes polémicos encaminados hacia la
investigación de su efectividad histórica y social, y de la que no se
puede pasar por alto las ingentes crónicas migratorias, la vocación
revolucionaria que contra la invasión blanca evidenciaran los autóctonos
pueblos indios, y ya, como caso límite, las circunstancias que
empujaran a gran parte de los habitantes de aquel vasto mundo iracundo,
tajante e impetuoso, que casi durante cien años parecía no haber
superado su estadio adolescente, a convertirse en integrantes de una
sañuda e ineludible epopeya coral del bandidaje. No obstante, pese a que en el western se
alíen un documentalismo diluido en el gris discurrir de su percepción
irracional, un recorrido por ciertos romanticismos exasperados, una
diatriba evidente que apunta hacia la institucionalidad de la violencia
cuya ferocidad, por lo general, entra de lleno en el campo de las más
turbias patologías, se convierte en un cine extraordinariamente vivo. A
ello hay que añadir que todo este imperio industrial se vio siempre
garantizado por la celebridad de sus estrellas.
De ese punto pictórico que posee el western
dimana, por lo general, (aceptando siempre la ingente transmutación de
su verdad, y convirtiéndolo en una especie de pesadilla que,
naturalmente, se recrea en dislocar las estructuras cotidianas de aquel
tiovivo vivencial que se recreara en las armas y afianzara sus
postulados violentos entre los emergentes idealismos sociales y
políticos decimonónicos de la núbil Norteamérica) un vertiginoso
dinamismo, una exuberante vitalidad, un lenguaje icónico que plantea las
pugnas y rupturas entre los significantes y significados de la siempre
"discutidísima realidad" que envuelve, sin empañar su atractivo
(cinematográficamente hablando), el dilatado registro del Oeste
aventurero. Y que va desde el examen crítico de su auténtica historia
hasta el documentalismo anecdótico, las resonancias melodramáticas de
los esquemas propuestos por cuanta virulencia hallara en él su
"esplendor más formal", ciertos afanes polémicos encaminados hacia la
investigación de su efectividad histórica y social, y de la que no se
puede pasar por alto las ingentes crónicas migratorias, la vocación
revolucionaria que contra la invasión blanca evidenciaran los autóctonos
pueblos indios, y ya, como caso límite, las circunstancias que
empujaran a gran parte de los habitantes de aquel vasto mundo iracundo,
tajante e impetuoso, que casi durante cien años parecía no haber
superado su estadio adolescente, a convertirse en integrantes de una
sañuda e ineludible epopeya coral del bandidaje. No obstante, pese a que en el western se
alíen un documentalismo diluido en el gris discurrir de su percepción
irracional, un recorrido por ciertos romanticismos exasperados, una
diatriba evidente que apunta hacia la institucionalidad de la violencia
cuya ferocidad, por lo general, entra de lleno en el campo de las más
turbias patologías, se convierte en un cine extraordinariamente vivo. A
ello hay que añadir que todo este imperio industrial se vio siempre
garantizado por la celebridad de sus estrellas.

 El surrealismo,
veladamente, también procura mantener cierto colonialismo en este
sugerente e irónico ciclo psico-analítico que propone el western, ya que como indicara André Bretón "lo que hay de pasmoso en lo fantástico -y por ello increíble- es que, probablemente, no exista lo fantástico, porque todo "es real";
o, por lo menos, habría que añadir, "lo fantástico" ofrenda una
incursión fascinante y explosiva en una realidad en la que todos
deseamos o desearíamos creer.
El surrealismo,
veladamente, también procura mantener cierto colonialismo en este
sugerente e irónico ciclo psico-analítico que propone el western, ya que como indicara André Bretón "lo que hay de pasmoso en lo fantástico -y por ello increíble- es que, probablemente, no exista lo fantástico, porque todo "es real";
o, por lo menos, habría que añadir, "lo fantástico" ofrenda una
incursión fascinante y explosiva en una realidad en la que todos
deseamos o desearíamos creer. 





 La imagen del pistolero, del cowboy,
del bandido, de la prostituta, del latifundista, del indio vejado
siguen una invariable trayectoria de retratos las más de las veces poco
veraces de la auténtica América colonizadora. Asimismo, la mitología de
Hollywood acabará por convertir a estos héroes toscos, violentos y
vulgares en una angustiosa radiografía de la soledad y de la frustración
del americano medio que recorriera sin adornos ni maquillajes el
paroxístico devenir del siglo diecinueve. Pero, como era de esperar, al
enjaularse en esta heterogénea macrocomunidad generacional, el western
acabará cediendo a todas las tentaciones, que, naturalmente, no
responderán a lo que, en otros ámbitos artísticos cinematográficos,
correspondería a criterios intelectualmente más adultos o producciones
de prestigio que encabezaran, por poner algún ejemplo, y entre otros
muchos, los inigualables e imperecederos:
La imagen del pistolero, del cowboy,
del bandido, de la prostituta, del latifundista, del indio vejado
siguen una invariable trayectoria de retratos las más de las veces poco
veraces de la auténtica América colonizadora. Asimismo, la mitología de
Hollywood acabará por convertir a estos héroes toscos, violentos y
vulgares en una angustiosa radiografía de la soledad y de la frustración
del americano medio que recorriera sin adornos ni maquillajes el
paroxístico devenir del siglo diecinueve. Pero, como era de esperar, al
enjaularse en esta heterogénea macrocomunidad generacional, el western
acabará cediendo a todas las tentaciones, que, naturalmente, no
responderán a lo que, en otros ámbitos artísticos cinematográficos,
correspondería a criterios intelectualmente más adultos o producciones
de prestigio que encabezaran, por poner algún ejemplo, y entre otros
muchos, los inigualables e imperecederos: William A. Wellman, John Ford,
Howard Hawks, Anthony Mann, Michael Curtiz, Raoul Walsh,
Gordon Douglas, King Vidor, Henry Hathaway, Delmer Daves, Nicholas Ray, Robert Aldrich,
y, finalmente, Sam Peckinpah.
William A. Wellman, John Ford,
Howard Hawks, Anthony Mann, Michael Curtiz, Raoul Walsh,
Gordon Douglas, King Vidor, Henry Hathaway, Delmer Daves, Nicholas Ray, Robert Aldrich,
y, finalmente, Sam Peckinpah.










 Hasta aquí ese mundo concreto del western
vive asentado y condicionado por la abigarrada tradición llamémosle
"cultural" que le otorga la Meca del Cine, fecunda, de gran agilidad
narrativa, que cumple a la perfección su gran papel sistematizador y
convencional (plagiado incansablemente por los mismos creadores que
estimularan el desarrollo de este género) que, pese a gozar de una
prolija "edad de oro", no podrá, por supuesto, mantenerse
indefinidamente. Poco después los principales elementos que harían
mundialmente famoso al cine del Oeste, vivirán un nuevo resurgir,
trasplantándose a Europa, en cuyo continente alcanzaría una espontánea,
vertiginosa y popular mixtificación -el spaghetti western-,
caracterizado por una extraordinaria libertad que ventila su mal gusto
como exponente de la más desatada violencia, y que quizás tan sólo su
más conspicuo creador, Sergio Leone, utiliza como auténtica arma
corrosiva de esa contradictoria selva de instintos y algún que otro
cercenado ideal que anidar pueda en todo ser humano.
Hasta aquí ese mundo concreto del western
vive asentado y condicionado por la abigarrada tradición llamémosle
"cultural" que le otorga la Meca del Cine, fecunda, de gran agilidad
narrativa, que cumple a la perfección su gran papel sistematizador y
convencional (plagiado incansablemente por los mismos creadores que
estimularan el desarrollo de este género) que, pese a gozar de una
prolija "edad de oro", no podrá, por supuesto, mantenerse
indefinidamente. Poco después los principales elementos que harían
mundialmente famoso al cine del Oeste, vivirán un nuevo resurgir,
trasplantándose a Europa, en cuyo continente alcanzaría una espontánea,
vertiginosa y popular mixtificación -el spaghetti western-,
caracterizado por una extraordinaria libertad que ventila su mal gusto
como exponente de la más desatada violencia, y que quizás tan sólo su
más conspicuo creador, Sergio Leone, utiliza como auténtica arma
corrosiva de esa contradictoria selva de instintos y algún que otro
cercenado ideal que anidar pueda en todo ser humano.

 No obstante, y como era de esperar, el western,
altamente cotizado en el ingente mercado de valores cinematográficos
inmarcesibles, no dejará de hallarse expuesto, merced al catálogo de
cuantos males y miserias en él afloran, a la propia dinamita de su
complejidad psicológica. Y así su trascendencia romántico-violenta, su
absurda crueldad, su estrafalaria calidad humana, y su mítica polémica
acusadora, atributos que marcaran su decisiva consagración
cinematográfica, se verá atenazado también (aunque tan sólo en contadas
ocasiones) por la concepción disparatada, no menos provocadora y
pantomímica que en el Séptimo Arte impusiera, ya desde sus orígenes, la
eficacia saludablemente destructiva de la comedia. El humor dislocado
pretende, pues, revolotear por los grandes escenarios reales que impone
la potencialidad formalista del western.
Su esencia alucinante y endiablada puede derivar perfectamente en una
nueva dirección inesperada e hilarante, y por supuesto poner en ridículo
o en grave aprieto la tipología social de sus personajes, que no por
haber conferido la más mítica de las estructuraciones a las imágenes
enriquecedoras del western, dejan por ello de agudizar sus tipismos y tópicos más convencionales.
No obstante, y como era de esperar, el western,
altamente cotizado en el ingente mercado de valores cinematográficos
inmarcesibles, no dejará de hallarse expuesto, merced al catálogo de
cuantos males y miserias en él afloran, a la propia dinamita de su
complejidad psicológica. Y así su trascendencia romántico-violenta, su
absurda crueldad, su estrafalaria calidad humana, y su mítica polémica
acusadora, atributos que marcaran su decisiva consagración
cinematográfica, se verá atenazado también (aunque tan sólo en contadas
ocasiones) por la concepción disparatada, no menos provocadora y
pantomímica que en el Séptimo Arte impusiera, ya desde sus orígenes, la
eficacia saludablemente destructiva de la comedia. El humor dislocado
pretende, pues, revolotear por los grandes escenarios reales que impone
la potencialidad formalista del western.
Su esencia alucinante y endiablada puede derivar perfectamente en una
nueva dirección inesperada e hilarante, y por supuesto poner en ridículo
o en grave aprieto la tipología social de sus personajes, que no por
haber conferido la más mítica de las estructuraciones a las imágenes
enriquecedoras del western, dejan por ello de agudizar sus tipismos y tópicos más convencionales.